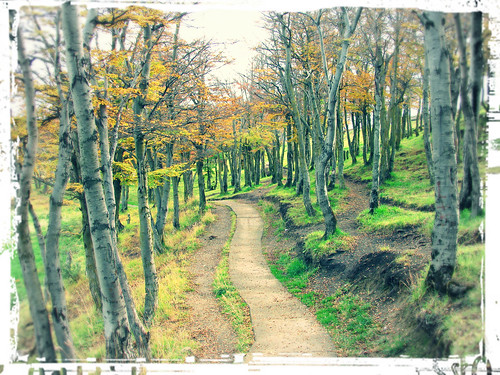
Cada vez que llegaba una embarcación al muelle de Punta Arenas, mi padre, jefe de operaciones de Ultramar, entre las distintas acciones de coordinación técnica que realizaba, se encargaba de agasajar a los tripulantes con una buena comida. Era usual que capitanes y otras autoridades marítimas fueran en compañía de mi padre al Sotito's Bar, donde disfrutaban de las especialidades gastronómicas de la zona, junto a abundante bebida y una buena conversación que, dependiendo de la ocasión, podía extenderse a otros locales de esta ciudad porteña.
Esto era lo usual. Lo excepcional, era cuando los capitanes invitaban a toda la familia. De estas fabulosas excepciones, recuerdo dos en particular. La primera de ellas, fue una invitación a comer en el Barco Erebus, donde disfrutamos de un sabroso almuerzo al ritmo suave de la marea en el Estrecho de Magallanes. La segunda, fue una invitación a un hotel de la ciudad donde se me permitió pedir lo que yo quisiera.
Con mis 12 años de edad había un plato que era mi favorito: el bistec a lo pobre. Mis padres me miraron con suspicacia y me consultaron si sería capaz de comer un plato como ese. Pasado un momento, llegó la cena y yo comencé a comer lentamente esa mezcla perfecta de huevos fritos (con una yema amarilla a punto de reventar) sobre las papas fritas, acompañadas de un montículo de cebolla y un enorme bistec. En cada bocado incluía un poco de cada ingrediente. Así, poco a poco, y para sorpresa de los comensales, me comí todo el plato.
La sorpresa se transformó en carcajada cuando el mozo preguntó si queríamos postre y yo, de modo entusiasta, respondí que deseaba un celestino con manjar y azúcar flor.
Apenas terminé de comer el postre, con mi hermana nos levantamos y nos fuimos a jugar a los ascensores. Subíamos y bajábamos de manera intermitente hasta que un recepcionista nos pidió amablemente que no siguiéramos con eso.
20 años después me subo al mismo ascensor, marco el piso 3 y desciendo con una maleta que desplazo sobre la alfombra. En ella está la ropa necesaria para nuestra estadía de tres días en Punta Arenas.
Apenas entramos a la habitación, Macarena se tiende sobre la cama. Yo dejo la maleta a un costado del closet, desplazo el visillo de la cortina y miro por la ventana. Afuera desciende tímidamente el Río de las Minas (el mismo que un mes antes se desbordó e inundó buena parte del centro de la ciudad), dos faroles adornan un paseo peatonal y a lo lejos se divisa el Estrecho de Magallanes junto a Tierra del Fuego. Me siento en el escritorio y pienso en tantas cosas que se me vienen a la cabeza, tantos fragmentos de historias y recuerdos que afloran con solo sentir el aire de este rincón al fin del mundo.
Estamos en Punta Arenas, la ciudad donde nací y crecí. La ciudad que caminé en todas las direcciones, donde di mis primeros pasos y experimente mis primeras zancadillas. La ciudad donde dejé mi infancia y empecé una adolescencia que se fue hacia al norte, para anclar en Valparaíso y volverse adulta, lentamente, sin quererlo. Pero preparando siempre un regreso, cobijando siempre un recuerdo.
Más sobre Punta Arenas: Volar hacia el fin del mundo, Regreso a Punta Arenas, Mirador Cerro La Cruz, Plaza de Armas, Un refrigerio en el Kiosco Roca, Volver a casa bordeando el Estrecho de Magallanes, El Parque María Behety, El Cementerio de Punta Arenas.